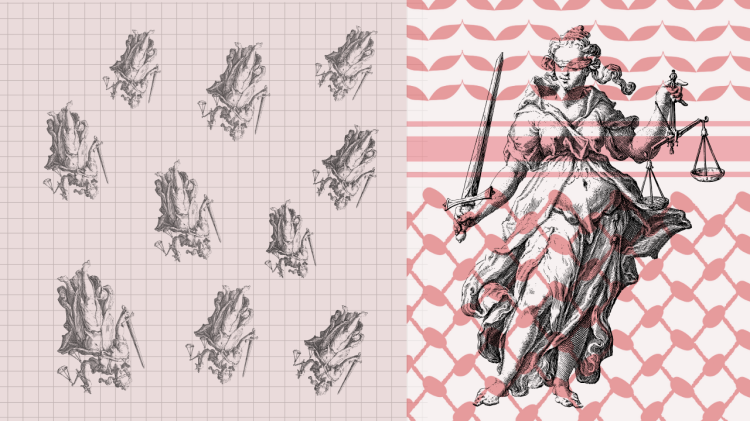
Artículo publicado originalmente en catalán en Nationalia, por Pamela Urrutia Arestizábal.
El plan de Trump solo ofrece un horizonte de reducción (relativa) de la violencia y ninguna garantía para la realización de los derechos colectivos palestinos. Avanzar hacia una paz con justicia requiere repensar la relación entre estatalidad y autodeterminación y poner en el centro el respeto al derecho internacional y la exigencia de rendición de cuentas a Israel.
El anuncio del plan de 20 puntos de Trump dejó escaso margen de dudas sobre el sesgo de la propuesta. La iniciativa fue presentada con pomposidad por el presidente de EEUU y el propio primer ministro israelí en la Casa Blanca e inmediatamente logró cambiar el foco de una conversación pública que, pocos días antes, había estado marcada por la escenificación del rechazo a las políticas de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU –con el masivo abandono de representantes diplomáticos durante su discurso–, la amplia condena al ataque de Israel contra la delegación negociadora de Hamas en Qatar –vulnerando (otra vez) principios básicos del derecho internacional– y el contundente informe de la ONU que, tras un durísimo análisis de evidencias, se sumó a las voces que constatan de manera inequívoca la comisión de genocidio por Israel en Gaza. El plan de Trump modificó los términos del debate y puso en el centro de atención una iniciativa enarbolada como un “acuerdo de paz” histórico y sin precedentes. Como si fuera posible obviar que EEUU ha ofrecido la cobertura política y el apoyo militar necesario a Israel para perpetrar un genocidio. Como si fuera posible ignorar que las herramientas para poner freno a la violencia estaban sobre la mesa desde mucho antes de que decenas de miles de vidas palestinas fueran segadas.
El plan de Trump se diseñó y planteó desde la lógica de la imposición, sin contar con voces palestinas, y queda retratado por su falta de garantías, plazos, ambigüedades y zonas grises. La puesta en marcha de la primera fase ha derivado de momento en un frágil respiro de la violencia para la población palestina, en intercambios de personas cautivas y en la entrada aún insuficiente e inconstante de ayuda humanitaria, que ha seguido siendo utilizada por Israel como vía de presión y castigo colectivo. Al menos sobre el papel, Trump se retracta en este nuevo plan de su intención de vaciar la Franja de palestinos y palestinas para construir una Riviera en el Mediterráneo –aunque difícilmente se puede considerar una garantía, teniendo en cuenta la habitual volatilidad en sus decisiones–, pero la propuesta no disimulan las ambiciones inmobiliarias y económicas de Trump y su entorno.
En términos políticos, no hay espacio en el plan de Trump para la realización de los derechos colectivos palestinos. La iniciativa ofrece una aproximación parcial a la cuestión palestina. Su foco es Gaza, a la que impone una serie de condiciones de gobernanza: exclusión de Hamas, un gobierno temporal con participación de tecnócratas palestinos, y un mecanismo de supervisión internacional liderado por el propio Trump que evoca sin complejos una administración colonial de la Franja. El plan no hace referencia a Cisjordania, donde se ha observado una intensificación en los niveles de violencia por parte de colonos y fuerzas militares israelíes y también de las políticas de apropiación, ampliación de asentamientos y control del gobierno de Netanyahu que han acelerado el escenario de anexión de facto. El impulso al plan de asentamientos E1 –reivindicado abiertamente por el gobierno israelí como una vía para enterrar la idea de un Estado palestino– es tan solo un ejemplo, que supondría dividir Cisjordania y desconectarla definitivamente de Jerusalén Este, donde la población palestina afronta a diario las políticas de expulsión y judeización. El plan también ignora otros aspectos clave de las reivindicaciones palestinas, como el derecho a retorno de la población refugiada o los derechos de los palestinos y palestinas de 1948 –con ciudadanía israelí– afectados por una discriminación sistémica que se evidencia, entre otras cosas, en la Ley de Estado Nación (2018) que consagra el derecho de autodeterminación solo para la población judía de Israel.
La lógica del plan Trump amenaza así con reforzar la fragmentación palestina y el andamiaje del apartheid impuesto por Israel que, durante décadas, ha favorecido el establecimiento de categorías de palestinos y palestinas a las que se aplican diversas normas y restricciones. No se abordan, por tanto, el conjunto de violencias y opresiones que padece la población palestina y se ofrece apenas un horizonte de paz negativa –la reducción (relativa) de violencia directa. Una perspectiva de “paz mínima” –como prefiere nombrar Carmen Magallón, referente del feminismo pacifista– que ni tan solo está garantizada. Numerosas voces han alertado sobre el riesgo de que, una vez liberados los israelíes cautivos por Hamas, Netanyahu busque excusas para desvincularse del alto el fuego –como ya hizo en marzo pasado– y reanude sus ofensivas sobre una Gaza ya devastada. Otro de los escenarios posibles es que el alto el fuego se mantenga formalmente en paralelo a una reedición de la violencia de menor magnitud, que genere menor alarma y atención internacional y contribuya (otra vez) a su normalización. Y que se reedite una “gestión del conflicto” de manera indefinida. En este escenario, la retórica sobre un nuevo “proceso de paz” puede volver a convertirse en cobertura para Israel y la expansión de sus políticas de hechos consumados. Esta dinámica puede verse favorecida, entre otros factores, por la ambigua referencia en el plan Trump a que “es posible que se den la condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y un Estado palestino”, dependiente de los avances en la reconstrucción de Gaza, de una reforma de la Autoridad Palestina y de una incierta validación externa. “Esto es peor que Oslo” –advertía Diana Buttu, ex asesora del equipo negociador palestino–, “al menos allí había una voz palestina (…) ahora hemos vuelto a una era en que otras personas hablan en nuestro nombre”. En estas circunstancias, apunta, “los palestinos se están viendo forzados a negociar el fin de su propio genocidio”.
Estatalidad y autodeterminación
Los debates en torno al plan de Trump han estado precedidos por un nuevo impulso a nivel internacional de la fórmula de dos Estados como vía de abordar la cuestión palestino-israelí. Una fórmula que, desde antes de los hechos del 7 de octubre y después de tres décadas de proceso de Oslo, ya se había demostrado como un recurso retórico para muchos actores internacionales que continuaban apelando a ella en el marco de un proceso de paz ficticio mientras, en paralelo, se ignoraba la urgencia de actuar ante la realidad en terreno. Una realidad caracterizada por el continuo socavamiento por parte de Israel de la base material en la que configurar el Estado palestino. La reedición de esta fórmula ante el escenario de genocidio en Gaza cobró nuevos bríos de la mano de una iniciativa franco-saudí y estuvo acompañada del reconocimiento diplomático al Estado palestino por parte de una serie de países, incluyendo algunos –como Reino Unido– con una importante responsabilidad histórica en el devenir de la cuestión palestina. En clave positiva, los reconocimientos fueron valorados como un gesto político tardío, pero necesario, en un contexto en que las autoridades israelíes venían manifestando cada vez más abiertamente su oposición rotunda a un Estado palestino. La estatalidad se situaba así como una precondición y no como un eventual resultado de negociaciones. La seguidilla de reconocimientos también motivó, sin embargo, una serie de valoraciones críticas. Primero, por la oportunidad y el riesgo de desviar la atención de la urgencia que era entonces (y sigue siendo) frenar el genocidio contra la población palestina –“el reconocimiento es papel, los palestinos y palestinas somos una herida sangrante”, resumía la poeta gazatí Nour Elassy. Segundo, por la posibilidad de que se convirtieran en medidas meramente declarativas si no van acompañadas de políticas presión y exigencia de rendición de cuentas a Israel; en gestos vacíos más orientados a eludir responsabilidades y lavar consciencias.
Por último, se ha advertido del riesgo de que un foco excesivo en la estatalidad impida centrar la atención y apelar a nuevos marcos que parecen necesarios para la construcción de una paz con justicia. En este sentido, diversas voces palestinas vienen reivindicando la necesidad de cambiar la conversación y poner en el centro el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Es decir, trascender los debates sobre la fórmula de dos Estados –que a día de hoy resulta impracticable sin otras medidas de fondo–, o un Estado con derechos igualitarios para todos sus ciudadanos– que resulta aún más difícil de visualizar en el contexto actual– y priorizar un enfoque de derechos que no deberían ser objeto de negociación y que permite ir más allá de la situación en Gaza y Cisjordania, atendiendo también a la cuestión de la población refugiada palestina y a la situación de las y los palestinos de 1948. Como subraya la académica palestina Sonia Boulos, la estatalidad solo tiene sentido si sirve a la autodeterminación. “No somos un Estado soberano. Somos un pueblo colonizado, asediado y ocupado que afronta un genocidio en Gaza. Cualquier iniciativa política debería partir de esta realidad y no de la ilusión de un Estado que no existe (…) nuestra soberanía no puede ni debe definirse por marcos construidos sobre la base de nuestra fragmentación”, enfatiza la analista palestina Yara Hawari que, desde hace años, viene reivindicando la necesidad de replantear la liberación palestina más allá de la estatalidad desde una perspectiva crítica con la AP y desde la teoría y práctica feminista.
En línea con lo anterior, analistas, activistas y personas de la academia reclaman no dejar pasar el “momento sudafricano”, el “momento descolonizador”, que se ha configurado como resultado del genocidio en Gaza. El genocidio ha expuesto la necesidad de abordar la cuestión palestina como un caso de colonialismo de asentamiento, un marco que desnuda no solo las políticas de dominación colonial israelíes sino también el conjunto de estructuras y complicidades que han perpetuado las políticas de desposesión y violencias contra la población palestina –como ha expuesto, entre otras, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese. Asimismo, numerosas voces palestinas coinciden en la necesidad de apostar por marcos que permitan la rendición de cuentas y el fin de la impunidad de Israel. En esta línea, resultan especialmente claves las herramientas que proporcionan los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia –entre otros, el que en julio de 2024 confirmó la ilegalidad de la prolongada ocupación israelí y el régimen de apartheid y que interpeló a los Estados para su desmantelamiento– y las obligaciones de prevención y persecución que se derivan de la Convención contra el Genocidio. Poner en el centro en respeto al derecho internacional –evitando repetir así errores del proceso de Oslo– aparece como un asunto determinante para avanzar a una paz con justicia. Y es que ante el genocidio –como insistía Noura Erekat en una reciente alocución ante el Consejo de Seguridad de la ONU– no es posible buscar soluciones al margen del derecho internacional. La puesta en marcha del plan de Trump no puede servir de pretexto para eludir estas responsabilidades. Europa, en particular, no puede limitarse a seguir el ritmo que marque EEUU, ni alinearse tras una propuesta que no asegura que palestinos y palestinas puedan decidir sobre su futuro. Tampoco puede renunciar a la necesaria exigencia de rendición de cuentas a Israel, como insinúa su reciente decisión de congelar el tímido y tardío paquete de sanciones al gobierno de Netanyahu aprobado en septiembre por su flagrante vulneración de derechos humanos. El plan Trump no puede servir de excusa a Europa para instalarse, nuevamente, en la inacción.
 Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
